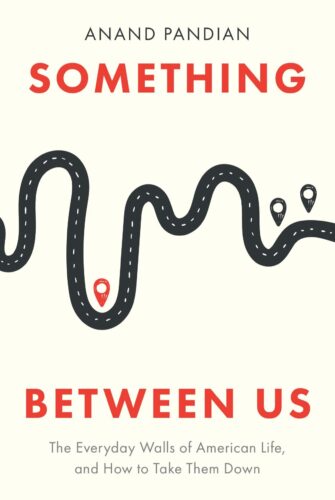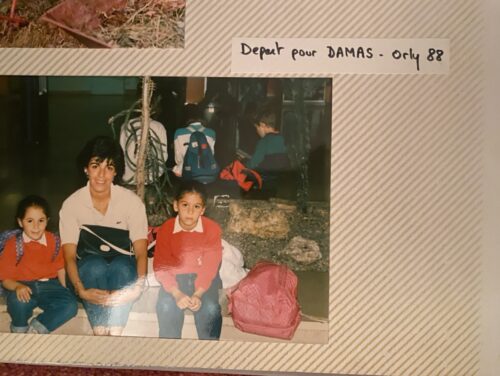Vigilancia y sospecha desde los márgenes

LLAMÉ A LA PUERTA DE Marta muchas veces. Le llevaba regalos: unos paquetes de pañales para su nueva bebé. [1] [1] Los nombres de los interlocutores se han cambiado para proteger la privacidad de las personas. Probablemente, la música alta que sonaba dentro de su casa le impedía oír los golpes a su puerta. Me senté en una pila de neumáticos viejos a esperar que alguien abriera.
En el umbral de la puerta de otra casa, un vecino, de pie, me gritó: “¿A quién buscas, amigo?”.
“A Marta”.
“¿Marta? Aquí no vive ninguna Marta”, afirmó categóricamente.
“Vive allí”. Girando el cuello, miré fijamente la casa de Marta, construida con palets y hojalata.
El vecino respondió: “Te estoy mirando”. Señaló vagamente un punto detrás de la verja donde había instalada una cámara de vigilancia.
Como antropólogo, estudio la política de las personas en situaciones precarias. Esta investigación a menudo me ha llevado a lugares aparentemente inseguros, como fronteras disputadas y barrios controlados por bandas criminales. En esos casos, esperé correr riesgos y que me trataran con recelo.
Pero Marta —una migrante venezolana con la que entablé amistad durante mi trabajo de campo— vivía en un campamento, un asentamiento informal que los residentes construyeron después de ocupar terrenos abandonados en las afueras de Santiago de Chile. Debido a la escasez de viviendas y a los altos precios de los alquileres, muchas personas en Chile viven en campamentos. Mientras tanto, las personas que no viven en campamentos han estigmatizado estos asentamientos como peligrosos y fuera del control del Estado.
Dado el supuesto espíritu comunitario de los campamentos, tenía la expectativa de que los residentes me verían como un aliado en su lucha por la vivienda, aunque soy venezolano y un hombre negro —dos características asociadas con la pertenencia a bandas criminales, según algunos estereotipos comunes en Chile—. Me equivoqué.
Incluso en lugares marginalizados, como los campamentos de Chile, el aumento de la inmigración ha alimentado la xenofobia y la discriminación. La desconfianza y la vigilancia que experimenté son típicas de una tendencia mundial en la que el miedo se impone a la libertad y la preocupación por las necesidades básicas. Como antropólogo, esta situación me hizo preguntarme qué se pierde cuando la protección contra “los otros” se convierte en la principal preocupación de una comunidad.
TU PAÍS, MI PAÍS
Según las últimas estimaciones del Servicio Nacional de Migración de Chile, de la población migrante total de Chile, dos millones de personas aproximadamente, más de 700.000 proceden de Venezuela —lo que constituye casi el 40 % de todos los extranjeros en el país—. Muchos chilenos culpan a los venezolanos de la criminalidad y de hacer que el país se haya vuelto inseguro. En consecuencia, los migrantes venezolanos se han convertido en blanco de actos xenófobos, como desalojos violentos, uso desmedido de la fuerza policial y destrucción de campamentos improvisados durante manifestantes anti-migrantes.
El racismo subyace a esta discriminación: como han demostrado las investigaciones, muchos chilenos se consideran blancos y desconfían de los inmigrantes de piel más oscura procedentes de Colombia, Haití y Venezuela.
Christopher —un migrante haitiano que vive en Chile y quien fuera uno de los colaboradores más cercanos en mi investigación doctoral— a menudo se quejaba de la desconfianza que los demás demostraban hacia él. Sentía que yo lo entendía porque “somos negros”, como afirmaba usualmente.
En una ocasión, le comenté que yo también sentía esa desconfianza en el campamento.
Después de disculparse, añadió: “Es solo que la gente de tu país —no todos, tú no, pero alguno— han hecho cosas malas. Está en todas las noticias y en las redes sociales, hermano”.
Marta tenía una opinión similar: “Ya sabes cómo es. No somos todos. Solo algunos”. Al igual que yo, ella es venezolana. Pero no es negra.
Como mucha gente en Chile, Christopher y Marta habían visto noticias sobre venezolanos que cometían delitos. Los medios de comunicación se centraban especialmente en las noticias sobre el Tren de Aragua, una violenta banda criminal que se originó en Venezuela y se expandió a Chile, Perú, Colombia y, según se informa, a algunas ciudades de Estados Unidos. La banda se dedica a la trata de personas, el tráfico de drogas, la extorsión y el asesinato para establecer el control social sobre las comunidades pobres.
La expansión del Tren de Aragua más allá de Venezuela ha llevado a algunos gobiernos a impulsar políticas reaccionarias, como la deportación y el encarcelamiento injustos de venezolanos por parte de la administración estadounidense. Estas acciones han destruido la vida de muchas personas inocentes.
CADENAS DE SOSPECHAS
En los campamentos, investigué cómo los migrantes organizan sus vidas juntos a pesar de las diferencias marcadas por sus orígenes nacionales diversos. Informales y precarios, los campamentos surgieron de la ocupación de terrenos abandonados, que no estaban autorizados por el Estado para la construcción de edificios o viviendas. Muchos de sus residentes extranjeros son considerados “ilegales” por el Estado chileno. Por lo tanto, el Estado, los medios de comunicación y muchos chilenos que no viven en los campamentos suelen describir estos barrios como “al margen de la ley”. Los residentes de los campamentos se quejaban a menudo de que, cada vez que se producía un delito en las cercanías y los pueblos vecinos, la policía los señalaba inmediatamente como los presuntos responsables.
Preveo un mundo en el que las sospechas hacia la diferencia y hacia los demás se manifiestan a todas las escalas.
Por eso, me sorprendió descubrir que los residentes de los campamentos también desconfiaban de los extraños que entraban en su comunidad.
En el campamento donde viven Marta y Christopher, cada vez que charlaba con un comerciante haitiano llamado Claude, él apenas asomaba la cabeza por la ventana, cubierta con una malla metálica para protegerse.
Durante nuestro primer encuentro, me preguntó: “¿Qué haces aquí?”.
Sin dejarme responder, espetó: “Es raro que alguien de tu país esté aquí haciendo preguntas”.
La desconfianza de Claude surgía de una mezcla de chismes, desinformación y hechos sobre la responsabilidad de los venezolanos en actos delictivos y la inseguridad en Chile, difundidos por las noticias y las redes sociales.
Claude también tenía una cámara apuntando a los clientes de su tienda. Las cámaras en un campamento de Santiago siguen una tendencia mundial de utilizar equipos de vigilancia para prevenir la delincuencia a nivel comunitario. Las cámaras se han generalizado y ahora se utilizan no solo en edificios gubernamentales, empresas y bancos, sino también en los hogares de la gente común.
Al hablar con los residentes del campamento sobre las cámaras, estos expresaron su preocupación y la necesidad de proteger a sus familias. Lo entiendo y lo comprendo.
Pero la vigilancia ciudadana puede ser un arma de doble filo. En el pasado y el presente de América Latina, los civiles que proporcionan seguridad a sus comunidades han provocado linchamientos, desapariciones, persecuciones por motivos de género y otras formas de violencia.
Reflexionando sobre la realidad en los campamentos de Santiago, preveo un mundo en el que las sospechas hacia la diferencia y hacia los demás se manifiestan a todas las escalas: los Estados controlan la entrada a los territorios que protegen; los agentes de policía patrullan las calles; los comerciantes graban a sus clientes; los civiles vigilan sus barrios.
MIEDO O LIBERTAD
La libertad se perderá en favor de la seguridad, la vigilancia y la sospecha hacia “los otros”. En ese mundo, la ansiedad puede tentar a cualquiera a convertirse en un vigilante. Como escribió una vez el sociólogo británico Zygmunt Bauman, la libertad y la seguridad son bienes igualmente necesarios en nuestras vidas, pero no es fácil equilibrarlos. Para Bauman, los lazos comunitarios tradicionales de las personas se están rompiendo y convirtiendo en afiliaciones frágiles y efímeras debido a la globalización, el aumento de la desigualdad y el desplazamiento. Estos “desarraigos” provocan “la lenta expansión del miedo, la ansiedad y la vigilancia, incluso en los espacios más íntimos, a medida que la sensación de peligro se arraiga en el mundo y en el hogar”, como afirma el académico Ash Amin.
Escuche al autor, “A Venezuelan Election… in Chile.” (Una elección venezolana… en Chile).
Al menos así fue como interpreté un sueño que tuve después de que el vecino de Marta me interrogara desde la puerta de su casa. Caminaba por una calle flanqueada por láminas de zinc y materiales blandos como portapapeles y plástico, una calle del campamento. El cielo del barrio solía ser hermoso, un azul infinito y reconfortante. Pero en el mundo de este sueño, el zumbido de los drones llenaba el aire. Incluso ahuyentaban a los pájaros.
Las cámaras de vigilancia en un lugar que apenas se está construyendo representan una estética disonante. Muchas de esas cámaras siquiera transmitían alguna señal, pues la conexión de Internet era mala o, sencillamente, la cámara estaba desconectada.
Uno podría pensar que otras cosas tendrían prioridad en un lugar sin agua potable, calles sin pavimentar y electricidad intermitente. Pareciera que el miedo, la duda y la precaución precedieran a todo lo demás, una situación que está convirtiendo a la vigilancia en la única forma de conectar con los extraños —incluso en barrios construidos por personas que también son consideradas extrañas o extranjeras—.