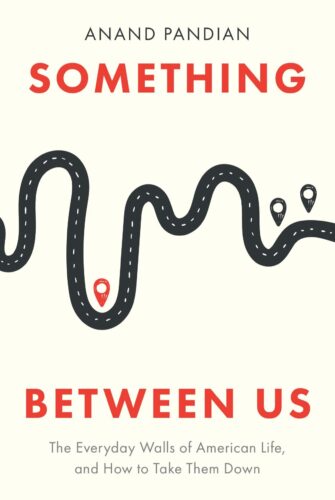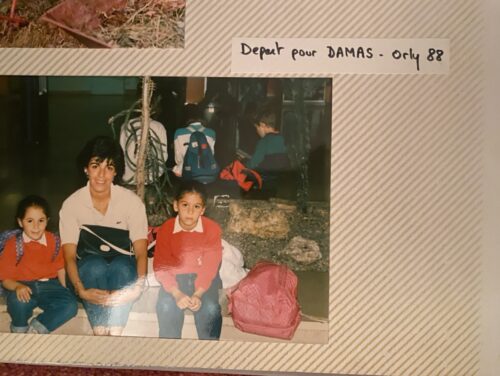Cómo las sociedades se transforman con las estaciones

SI UNO PREGUNTA A UN CAZADOR-RECOLECTOR BaYaka en la selva tropical centroafricana: “¿Dónde vives?”, a menudo te responderá con otra pregunta: “¿Mouanga o Pela?”
Obtendrás la misma respuesta ante casi cualquier pregunta sobre sus vidas: ¿Con quién vives? ¿Quién es el jefe del campamento? ¿Cómo se llora a los muertos?
“¿Mouanga o Pela?”—es decir, “¿estación seca o lluviosa?”—. El mundo social de los bayaka cambia a lo largo del año. La ubicación y el tamaño de sus hogares, los materiales utilizados para construirlas, el liderazgo, los funerales… todo se transforma en función de la estación.
Como antropóloga evolutiva que trabaja con los bayaka, al principio supuse que la gente simplemente se adaptaba a la disponibilidad estacional de los distintos alimentos. Pero sus cambios iban mucho más allá de la subsistencia: se extendían a los ámbitos de la política, la economía, los rituales y las relaciones.
Estos cambios contrastan fuertemente con mis propios hogares en el Reino Unido y España, países que parecen estar atrapados en órdenes sociopolíticos y económicos fijos. La flexibilidad bayaka me hizo replantearme muchas ideas sobre lo que es “natural” en las sociedades humanas, incluidos los roles de género, las jerarquías y el tamaño de los grupos sociales.
Y cuanto más lo analizaba, más me daba cuenta de que la flexibilidad bayaka no era una anomalía: la rigidez de las sociedades industrializadas y capitalistas sí lo es. A lo largo de la historia y la geografía, las sociedades han reestructurado su vida sociopolítica y económica en respuesta a los cambios estacionales, y quizá no solo debido a la fluctuación de los recursos. También es posible que lo hagan porque reconocen los peligros del estancamiento.
Desde mi perspectiva, la reestructuración periódica mantiene a las comunidades adaptables y resistentes. Resolver los grandes retos actuales —desigualdad, autoritarismo, crisis climática— puede requerir que integremos esta flexibilidad como parte fundamental del tejido de nuestras sociedades.
CATEGORIZANDO SOCIEDADES
Durante la mayor parte de nuestra existencia, los humanos hemos vivido como cazadores-recolectores. Hoy en día, solo un pequeño número de sociedades sigue dependiendo de la caza y la recolección. Pero estudiar cómo se adaptan estos grupos a los distintos entornos ayuda a los antropólogos evolutivos a comprender cómo nuestra especie se logró expandirse a través de todo el mundo y prosperar.
Al igual que nuestros parientes los grandes simios, los humanos cazadores-recolectores suelen vivir en lo que los antropólogos denominan sociedades de “fisión-fusión” —sistemas flexibles en los que los grupos se unen o se separan en función de la disponibilidad de recursos—. Pero en el caso de los chimpancés, los límites territoriales y las rígidas jerarquías de dominación limitan las posibilidades de organización social. Los humanos, en cambio, pueden negociar sus relaciones a través del lenguaje, las convenciones compartidas y las instituciones culturales. Esta capacidad permite formas de vida social más flexibles —y, a menudo, más igualitarias—.
A pesar de reconocer esta flexibilidad, muchos antropólogos y arqueólogos han clasificado históricamente las sociedades en tipos fijos. Uno de los modelos más influyentes, desarrollado por el antropólogo estadounidense Elman Service en los años sesenta, proponía cuatro categorías: bandas, tribus, jefaturas y estados. En este marco, los pequeños grupos móviles de cazadores-recolectores (“bandas”) se consideran la forma más básica de organización social. Con el tiempo, las sociedades se convierten en tribus, luego en jefaturas y, por último, en estados. Estas cualidades hacen que una sociedad sea más “compleja”, según sugiere el modelo.
A lo largo de los años, muchos han cuestionado y criticado este modelo: en la actualidad, los libros de texto de antropología solo lo mencionan como una nota histórica, más que como una lección sobre el pensamiento actual. Pero la lógica básica de Service persiste, influyendo en la forma en que tanto los investigadores como el público en general tienden a ver la historia humana: como una progresión lineal inevitable de lo móvil a lo sedentario, de lo igualitario a lo jerárquico, de lo simple a lo complejo.
Esta forma de pensar también aparece en la arqueología. Cuando los investigadores descubren cambios en las herramientas, la arquitectura u otros objetos arqueológicos, suelen suponer que los habitantes anteriores fueron sustituidos por forasteros. Los recién llegados — “más avanzados” en cierto modo— habrían traído consigo una estructura social diferente, que podría clasificarse fácilmente en una “etapa” u otra.
También llevé estas suposiciones a mi primer viaje de campo con los bayaka. Llegué a las selvas tropicales de la cuenca del Congo esperando encontrar un “tipo” fijo de sociedad.
CAMBIOS ESTACIONALES
Los antropólogos que han trabajado con los bayaka suelen caracterizarlos como cazadores-recolectores “igualitarios”. Según sus informes etnográficos, los bayaka viven en pequeños campamentos móviles y sobreviven principalmente de ñames silvestres, miel y animales como los monos azules.
Pero cuando visité a los bayaka en 2023, fui testigo de una inmensa variabilidad en su estilo de vida, dependiendo de la época del año. En febrero, las comunidades viven en grandes agregaciones cerca de las aldeas, cultivando mandioca y pescando. Unos meses después, cuando vuelven las lluvias, estos asentamientos se disuelven y grupos de menos de 15 personas se dispersan por el bosque para recolectar miel, orugas y setas.
Estos cambios en las estrategias de subsistencia no implican solo una variación en la dieta: requieren reorganizaciones sociales completas. El liderazgo, la cooperación e incluso la vida espiritual se transforman con las estaciones. Rituales como el Ejengi, que unen a cientos de personas en la estación seca, se convierten en prácticas íntimas entre parientes cercanos y amigos en la estación lluviosa. Otros rituales, como el Eboka, que conmemora la muerte de un familiar, solo se celebran durante la estación seca.
Y los bayaka no son únicos en sus cambios cíclicos. El antropólogo francés del siglo XX Claude Lévi-Strauss documentó las transformaciones estacionales entre los nambikwara, un grupo indígena amazónico cuyo territorio se encuentra hoy en el centro de Brasil. Según Lévi-Strauss, durante cinco meses al año habitaban grandes aldeas y cuidaban pequeños huertos para alimentarse. Cuando empezaba la estación seca, se dispersaban en grupos más pequeños y móviles para buscar comida. Estos cambios también supusieron una reversión de la autoridad política. Durante la estación seca, los líderes tomaban las decisiones con autoridad y resolvían los conflictos directamente. Cuando volvían las lluvias, los mismos líderes ya no tenían poder coercitivo. Solo podían intentar influir mediante tácticas como la persuasión o el cuidado de los enfermos.
Del mismo modo, a principios del siglo XX, el antropólogo Franz Boas observó que la desigualdad alcanzaba su punto álgido durante el invierno entre los kwakiutl, o kwakwa̱ka̱ʼwakw, un pueblo originario de la costa del Pacífico de lo que hoy es Canadá. Boas escribió sobre sus aldeas invernales, marcadas por jerarquías estrictas y grandes ceremonias. En verano, estas rígidas estructuras se disolvían a medida que las comunidades se dividían en grupos más pequeños y flexibles. Y en lugar de hacerlo inconscientemente para adaptarse al clima, eran tan conscientes de la naturaleza política de sus prácticas que incluso cambiaban de nombre cuando adoptaban nuevas posiciones sociales para las ceremonias de invierno.
Mientras tanto, en mi país y en muchos otros, las instituciones parecen inmutables y solo cambian durante revoluciones, golpes de estado o guerras.
PERDER LA IGUALDAD
El pasado enero, muchos observaron la investidura del presidente estadounidense Donald Trump, respaldado por tres hombres cuya riqueza combinada supera la del 50% más pobre (más de 165 millones) de la población de EE.UU. A diferencia de los cazadores-recolectores estacionales, cuyos órdenes sociales se invierten periódicamente, la mayoría de la población del “mundo occidental” vive ahora en sistemas en los que la desigualdad no deja de aumentar, sin mecanismos integrados que permitan restablecer el equilibrio.
Preocupados profundamente por las raíces de la desigualdad, el antropólogo David Graeber y el arqueólogo David Wengrow se preguntaban en The Dawn of Everything (El amanecer de todo):
“‘¿Cómo nos quedamos atascados?’ ¿Cómo terminamos atrapados en una única forma de organización? … ¿Cómo llegamos a tratar la autoridad y la sumisión no como soluciones temporales, ni siquiera como parte del gran teatro estacional de la vida social, sino como elementos ineludibles de la condición humana?”.
Muchos académicos remontan las raíces de la desigualdad a la aparición de la agricultura, argumentando que “fijó” las jerarquías sociales. La lógica es sencilla: la agricultura permite a la gente asentarse en un lugar y acumular excedentes de alimentos y otros bienes, lo que allana el camino para la aparición de clases sociales. Los arqueólogos han supuesto durante mucho tiempo que esta desigualdad emergente coincidió con la aparición de elementos como enterramientos elaborados o grandes monumentos. Según esta visión, dichas estructuras existían para homenajear a personas poderosas y requerían una autoridad central que ordenara su construcción.
Pero quizá el registro arqueológico cuente una historia más compleja.
Mucho antes de la agricultura, durante la última glaciación, ya se construía a lo grande. Hace al menos 18.000 años, a lo largo de la franja glacial que va de Cracovia a Kiev, los cazadores-recolectores construían casas circulares con huesos de mamut —estructuras que algunos arqueólogos describen como las primeras formas de arquitectura pública—. No se trataba de asentamientos permanentes, a juzgar por la presencia de huesos de animales disponibles solo en ciertas estaciones. Parecen haber sido lugares de agregación estacionales, construidos y ocupados temporalmente cuando grupos dispersos se reunían para cooperar, compartir recursos, realizar rituales y luego dispersarse de nuevo.
Más famosos aún son los enormes recintos de piedra de Göbekli Tepe, en el sureste de Turquía (a menudo interpretados como “el primer templo del mundo”), construidos hace más de 11.000 años por cazadores-recolectores. No hay pruebas de que el yacimiento estuviera habitado permanentemente ni de que fuera producto de algún gran movimiento, como la llegada de nuevos migrantes o el inicio de la agricultura. Al igual que las casas de hueso de mamut, puede que fuera un centro de reunión estacional construido por comunidades que se reunieron temporalmente para crear algo extraordinario —y luego se marcharon—.
Estos casos dan la vuelta a la narrativa habitual. En lugar de asumir que la jerarquía es el precio de la complejidad, estos yacimientos sugieren que no toda la arquitectura monumental requería una clase dirigente. Durante gran parte de la historia de la humanidad, las sociedades no siguieron una única trayectoria política —cambiaron entre distintos modos de organización, como hacen hoy los bayaka—.
Reconocer la larga tradición humana de fluidez social nos ayuda a poner el presente en perspectiva: el “mundo occidental” no es la culminación de una marcha de 10.000 años, sino una anomalía dentro de una historia de 300.000 años de adaptabilidad cultural de Homo sapiens.
RECUPERAR LA FLEXIBILIDAD ESTACIONAL
Los seres humanos llevan mucho tiempo reestructurando sus sociedades con el cambio de las estaciones, lo que refuta la narrativa de que la desigualdad es un destino inevitable para todos nosotros.
Pero lo que quiero decir no es que los entornos estacionales obligaran a los humanos a ser flexibles y, por tanto, que sin estacionalidad, la flexibilidad no existiría. Se trata más bien de que hacer frente con regularidad a condiciones radicalmente diferentes permitió a la gente experimentar con diversas formas de organización social y política. A su vez, esta adaptabilidad es la base de la capacidad de nuestra especie para prosperar en casi todos los ecosistemas de la Tierra.
Como también subrayaron Wengrow y Graeber, los cambios estacionales no siguen un único patrón. Para los bayaka, los rituales más importantes tienen lugar durante la estación seca y para los nambikwara en la Amazonia durante la estación húmeda. Entre los pastores gabbra del norte de Kenia, no es el clima sino los ciclos lunares los que marcan las estaciones sagradas de Soomdeer y Yaaqa, según me reveló recientemente un anciano.
Incluso en las sociedades industrializadas persisten ecos de esta flexibilidad. Consideremos la “temporada navideña” en los países capitalistas con mayoría cristiana. La mayor parte del año predomina el individualismo. Pero cada diciembre, el trabajo se ralentiza y las tradiciones sociales fomentan la generosidad, la comunidad y la conexión —perturbando brevemente el orden social habitual––. Históricamente, también se han producido subversiones estacionales similares: durante la Saturnalia romana, los carnavales medievales europeos o las celebraciones del Primero de Mayo en muchas partes del mundo, se invertían temporalmente las jerarquías y se exploraban otras formas posibles de vida social.
Los seres humanos siempre han tenido la capacidad de imaginar y poner en práctica distintas formas de organización social. Si comparamos dos comunidades de chimpancés contemporáneas, su organización social se parecerá, tanto entre sí como a la de los grupos de chimpancés del siglo pasado. Pero si comparamos sociedades contemporáneas como la de Estados Unidos y la de los bayaka, difícilmente podrían ser más diferentes. Sin embargo, ambas representan posibilidades reales dentro de la imaginación política humana.
Ningún orden social es inevitable. Ninguna estructura de poder o desigualdad es inamovible. La adaptabilidad ha definido a nuestra especie desde sus orígenes. Para las sociedades que parecen atrapadas en estructuras rígidas, recuperar la flexibilidad podría ser el mayor reto, pero también la la clave para superar sus crisis existenciales.