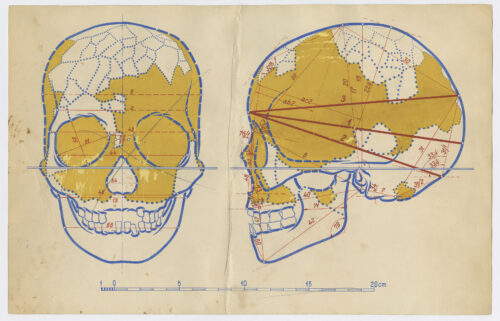Recuerdos de la mujer que fue mi segunda madre en Cuba

Cuando mi celular sonó la mañana del 12 de diciembre de 2018, y vi que la llamada era de Paco López, en Miami, respiré profundamente. Me dije que a veces él me llamaba solo para saludarme o para informarme sobre la familia en Cuba. No había razón para esperar lo peor. Pero yo sabía que un día me llamaría con malas noticias. Este era el día.
“Se nos fue”, dijo.
Se nos fue, me repetí. Caro se nos había ido.
Paco es el mayor de los hijos gemelos de Caro. Él comenzó a llorar, y yo también.
Caro, cuyo nombre completo era Evangelista Caridad Martínez Castillo, no había vivido tanto como su padre, que llegó a los 100 años, pero casi. Ella murió a la edad de 93 años.
Cuando yo era niña en Cuba, Caro fue mi niñera. Ella se hizo cargo de mí y de mi hermano a fines de la década de los años 50, antes de que nuestra familia se fuera de la isla. Lo que inicialmente fue una relación simple entre niñera y niña, se convirtió en algo más complejo e involucrado, un vínculo intergeneracional entre una mujer de la isla y una mujer de la diáspora cubana. Esto surgió en medio de los cambios sociales, económicos y culturales en Cuba que tuvieron lugar en la década de los años 90 y que llevaron a un mayor contacto y reconciliación entre cubanos y cubanoamericanos. Caro se convirtió en una segunda madre para mí, un ancla a la isla de mi infancia.
Lo que visualizo cuando cierro los ojos ahora para imaginármela, son los momentos silenciosos que compartimos en su casa, en tardes tranquilas y cálidas, sentadas una al lado de la otra. Nos mirábamos y tratábamos de ver en quién nos habíamos convertido cada una, después de que nuestras vidas fuesen irrevocablemente cambiadas por la revolución cubana de 1959, que llevó al poder a Fidel Castro y a sus rebeldes barbudos, prometiendo un futuro utópico para una isla que había sido gobernada por dictadores y controlada por Estados Unidos a lo largo del siglo XX.
Caro exhaló su último suspiro en su hogar en Cuba, la isla donde nació, la isla que nunca abandonó. Fue cremada, y unos días después su familia esparció sus cenizas en el mar cerca de su casa en La Habana. Es posible que las cenizas incluso lleguen a Miami, donde vive Paco. Él salió de Cuba en agosto de 1996 y solo regresó una vez para ver a Caro y al resto de su familia. Se esforzó por dejar atrás a Cuba, dejarla en el pasado, para seguir adelante con su nueva vida en Estados Unidos. Ahora viviría con la tristeza de no haber podido regresar para darle un último adiós a su madre.
Como mi “nana”, Caro vivía con nosotros en el pequeño apartamento de dos cuartos que de recién casados mis padres alquilaron en el barrio habanero de El Vedado. Caro dormía en el cuarto conmigo y, más tarde, con mi hermano menor, Mori, y todos compartíamos un pequeño baño. (Los tabúes racistas, como los del sur de EE. UU. que impedían que las criadas negras compartieran baños con sus empleadores blancos, eran desconocidos en Cuba). El apartamento tenía un balcón que daba al Patronato, la sinagoga que era nueva en ese entonces, construida por la comunidad judía que había encontrado un hogar acogedor en la isla y esperaba permanecer en Cuba por generaciones.
La madre de Caro, una comadrona, murió cuando Caro era una mujer joven, y entonces ella decidió abandonar su hogar en la zona rural de Melena del Sur, donde su padre y toda su familia luchaban por sobrevivir realizando trabajos agrícolas. Era 1957 y ella buscaba una nueva vida en La Habana iluminada con luces de neón, una ciudad de 1,3 millones de habitantes en ese momento. Las opciones de empleo eran escasas para las mujeres afrocubanas de la clase trabajadora en los años 50. Siguió los pasos de su hermana mayor, Tere, quien era tímida y seria, y que aprendió yiddish trabajando como niñera para mi tía abuela y mi tío abuelo. Si bien ellos podían darse el lujo de contratar a una persona para cocinar y limpiar la casa, mi padre, que venía de una familia turco-judía pobre, luchaba para lograr mantenernos. Pero él logró encontrar una manera de contratar a Caro como niñera y empleada doméstica.
Aunque trabajaba duro, Caro hacía las cosas a su manera. Mi madre, Rebeca, cuya familia judía polaca había estado preocupada de que se casara a la tierna edad de 20 años, era 10 años menor que Caro. Ella no estaba segura de sí misma y dejó que Caro manejara la casa como ella considerara conveniente. Confiaba en Caro, y así las dos mujeres, una afrocubana y la otra judío-cubana, forjaron una amistad inusual, compartiendo historias y esperanzas. Cada vez que Caro regresaba a Melena para visitar a su padre, mi madre siempre le enviaba un paquete con latas de atún y sardinas, que él ansiaba y que no podía encontrar en el campo.
No lo sabíamos en ese momento, pero los días de nuestra familia en Cuba estaban contados. Al final de la Invasión de Playa Girón—también conocida como la Invasión de Bahía Cochinos—en abril de 1961, Castro declaró que la revolución sería comunista y que la isla se alinearía con la Unión Soviética. Muchos de la clase media de Cuba se opusieron a este cambio político y se sintieron traicionados de que la revolución que habían apoyado con firmeza no se encaminara en una dirección democrática. Las empresas y las propiedades fueron nacionalizadas, los bancos quedaron bajo el control del Estado, y las escuelas parroquiales y otras escuelas privadas fueron cerradas, para dar paso a un sistema educativo nacional que buscaba proporcionar acceso equitativo al aprendizaje a todos los niños. Las fincas privadas se convirtieron en granjas populares, y se instituyó un sistema de racionamiento para asegurar que todos tuvieran una nutrición básica. Los críticos afirmaron que este sistema era una forma de repartir la pobreza, en lugar de redistribuir la riqueza.
Al igual que muchos cubanos blancos de clase media, la mayoría de la comunidad judía se vio afectada por estas reformas y abandonó Cuba mientras se implementaban los cambios, incluida mi familia. Mi madre recuerda que en su última noche en Cuba no pudo dejar de llorar. Pero encontró consuelo en el hecho de que su apartamento de alquiler y todos sus muebles y posesiones serían pasados a Caro. Lamentablemente, el gobierno terminó desalojando a Caro, dándole el apartamento a un revolucionario leal, y obligándola a empacar sus cosas rápidamente y encontrar otro lugar donde vivir.
Salimos de Cuba en 1961, pasamos un año en Israel y luego llegamos a Nueva York en 1962. A lo largo de esos años de agitación e incluso mucho después, mi madre y Caro se mantuvieron en contacto a través de cartas. Mi madre todavía tiene cartas de Caro escritas en papel cebolla con tinta azul y caligrafía Palmer, dobladas dentro de sobres de correo aéreo. En una carta del 19 de junio de 1990, Caro escribe: “Todo está bien aquí, los jimaguas [gemelos] están en el pre-universitario y Adriana [su hija] está estudiando contabilidad. … tuve que empezar a trabajar a mi edad [tenía 65 años] porque aquí no hay nada. … Estoy sufriendo de una úlcera y atravesando un momento oscuro en mi vida”.
El respeto y afecto que mi madre y Caro se tenían, junto a los recuerdos compartidos en la Cuba de su juventud, se convirtieron en mi camino de regreso a Caro. Regresé a Cuba por primera vez en 1979 como estudiante de posgrado, con un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de Princeton. Nuestra visita se dio durante el breve deshielo en medio de la Guerra Fría en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, bajo el mandato del presidente Jimmy Carter. Encontré a Caro, pero nuestra reunión fue tan breve que se sintió surrealista.
Después de la caída de la antigua Unión Soviética en 1991 y la pérdida de los subsidios que habían apuntalado la economía cubana, la isla cayó en una depresión económica y una crisis moral. Fue entonces cuando las actitudes de los cubanos hacia los cubanoamericanos cambiaron dramáticamente. Ya no nos veían como los “gusanos de la revolución”, sino como cubanos que vivían en el extranjero y compartían una herencia común. Nuestras remesas, visitas y conocimientos culturales podían servir de ayuda a la nación. En esa era, el gobierno abrió la puerta a la religión, permitiendo la libertad de expresión religiosa y que los cubanos pudieran ser miembros del Partido Comunista y tener también una afiliación religiosa. Buscando apoyar esta apertura, Estados Unidos aflojó su embargo de 30 años y muchos estadounidenses empezaron a viajar a Cuba en misiones religiosas humanitarias.
Sentí una necesidad ardiente de reconectarme con la isla—pero mi familia no estaba de acuerdo en que yo regresara al país comunista del que habíamos huido—. En contra de sus deseos, comencé a viajar a Cuba a principios de los años 90. Al principio, la experiencia me abrumó emocionalmente. Lloraba constantemente y solo podía expresarme en poesía. Poco a poco me fui orientando, trabajando para crear Bridges to Cuba / Puentes a Cuba, un foro para construir puentes literarios y culturales entre cubanos en la isla y en la diáspora, y realizando investigaciones antropológicas sobre la comunidad judía de la isla. Pero nada de este trabajo hubiese sido posible si no hubiera construido un puente de regreso a Caro. Ella me hizo creer que Cuba todavía me pertenecía.
En mis primeros viajes de regreso a Cuba, en medio de mis emociones y lágrimas, me sentí cautivada por el lenguaje, la cultura y el placer de estar en la isla tropical donde pasé los primeros años de mi vida. Sentí una gran alegría, pero como todos los hijos de los exiliados cubanos, crecí escuchando sobre el paraíso que Cuba había sido antes de la revolución y se me había enseñado a temer al nuevo régimen. “No hables de política o podrías terminar en la cárcel”, mi familia me decía antes de mis viajes. Debido al hostigamiento que sufrieron por abandonar la isla aquellos que emigraron en las primeras décadas revolucionarias, los cubano-americanos, incluso los de la generación más joven nacida en los Estados Unidos, comparten una paranoia generalizada de que si regresan, no podrán salir nuevamente de la isla.
En cada viaje que hice a Cuba, dos o tres veces al año, visité a Caro. Nuestro tiempo juntas fue una parte esencial de mi viaje de regreso. Caro se convirtió en mi ancla, al igual que ella fue el ancla para muchos en su barrio. Vecinos solitarios cuyas familias se habían ido de Cuba a Miami venían a comer a su casa; vendedores ambulantes pasaban a tomar un vaso de agua y usar el baño; amigos venían de visita a ver la telenovela. Su puerta permanecía abierta desde la mañana hasta la noche.
Gracias a su bondad, lentamente dejé de lado mis miedos y olvidé mi paranoia. En su casa en Miramar, un barrio de embajadas y casas bonitas en La Habana, que recuerda al lujoso Coral Gables de Florida, donde vivía en un apartamento en un sótano frío y húmedo que les daba asma a sus jimaguas y a su hija, encontré un hogar en Cuba. Ella siempre me dio la bienvenida a mí y a mi esposo e hijo. En el barrio de Caro, mi hijo aprendió a jugar descalzo en la calle, saltando en los charcos tras los aguaceros tropicales.
Caro se comportó como una segunda madre para mí en Cuba. Se preocupaba si no la llamaba todas las mañanas. Se sentía responsable por mí y quería que viniera todos los días a cenar. Si no podía, me pedía que la llamara y le avisara si tenía otros planes.
Al igual que muchas madres, Caro alardeaba de mí, hablándoles a los vecinos de mis poemas y cuentos que habían sido publicados en revistas cubanas y en libros hechos a mano. Antes de cada partida, me preguntaba cuándo iba a volver. Durante mis ausencias, me guardaba artículos del periódico oficial, Granma, sobre eventos literarios y artísticos que sabía que me interesarían. Los recortes de periódico siempre me esperaban. Caro quería que yo supiera que yo tenía una vida en Cuba, y ella me ayudaba a recuperarla cada vez que regresaba.
Además de pasar muchas horas con Caro en cada visita, conocí a Tere, la hermana mayor de Caro, que vivía en el piso de arriba, pero siempre estaba de visita en el sótano. Pasé tiempo con los hijos gemelos de Caro, Paco y Paquín, y su hija Adriana, conversando sobre la vida en Cuba, riéndonos de los chistes, compartiendo comidas y viendo cómo crecían las dos nietas y el nieto de Caro; también pude compartir el nacimiento de su bisnieto. Conocí a los familiares de Caro en Melena y, a lo largo de muchos años, siempre regresé a Michigan con botellas de ron llenas de la deliciosa miel de su ciudad natal. También estuve con su familia durante los tiempos tristes, cuando Paco se fue de Cuba y cuando Paquín cayó en una vida de alcoholismo y desesperación que lo llevó a la muerte en enero de 2017. Perder al menor de sus hijos gemelos devastó a Caro, quien había hecho todo lo posible por tratar de salvar a Paquín.
Mi madre me había dicho que Caro era una persona en la que podía confiar completamente. Pero no esperaba que Caro fuera la guardiana de la memoria de la presencia de mi familia en la isla. Una noche después de haber preparado la cena para todos, como siempre hacía, se escabulló a su habitación y regresó con un álbum grande con hojas de papel azul que contenía fotografías de sus hijos y nietos. En el mismo álbum había fotografías, perfectamente conservadas, de mi familia.
Mientras Caro me mostraba las fotos tamaño pasaporte, tomadas en la década de los años 40, de mis bisabuelos, Hannah y Abraham, sentí que mi corazón se detuvo un segundo, pensando en el esfuerzo que habría sido para ella aferrarse a estos recuerdos de nuestro pasado compartido. Ella había guardado las fotografías a lo largo de años de cambio revolucionario, llevándoselas cuando se vio obligada a abandonar nuestro antiguo apartamento en El Vedado, luego cuando regresó a su ciudad natal, Melena, y más tarde cuando se mudó nuevamente a La Habana.
Nos habíamos ido de Cuba, pero el recuerdo de mi familia judía en la isla había permanecido intacto al cuidado de Caro.
En una tarde cálida cuando estaba a solas con Caro, durante un momento de calma antes de que ella empezara a preparar la cena para la familia, tuve el valor de preguntarle si podía fotografiarla. Me dijo que sí, sin mostrar en lo más mínimo estar desconcertada, como si hubiera estado esperando que se lo pidiera.
Recuerdo haber contemplado a Caro a la luz del atardecer, maravillándome de la amabilidad y la sabiduría que emanaban de ella, el brillo de sus mejillas, la luz de sus ojos, sin una gota de maquillaje en su rostro. Traté de imaginar lo hermosa que debió haber sido en su juventud. Pero de joven, no poseía el pelo largo que tenía ahora de mayor, y pensé: he aquí una mujer que al envejecer ha cobrado un sentido extraordinario de su propia presencia. Era una hermosa mujer negra, y yo quería capturar la belleza de Caro, una belleza única en ella.
Cuando la fotografié más tarde, sentí que Caro soltaba sus pesares y se permitía momentos de placer sensual, mientras se toqueteaba su hermoso cabello, desatando los nudos y dividiéndolo cuidadosamente en dos trenzas. Pareció entrar en un estado de ensueño al hacerse y deshacerse la cabellera.
La fotografía se convirtió en una forma de mirarnos una a la otra a través de la distancia, como mujeres de distintas épocas históricas y diferentes orígenes raciales y de clase. La mayoría de las veces no hablábamos, pero el silencio nunca fue incómodo. Al contrario, era un silencio suave, dulce, como una meditación compartida. Caro no posaba ni cambiaba su vestuario para la cámara. Se presentaba tal como estaba, vistiendo camisetas y batas para andar en la casa que había recibido como regalos de la iglesia del barrio, de algún vecino, amigo, o que le había obsequiado yo.
Retirada de su trabajo gubernamental, Caro pasaba sus días buscando la mejor comida que podía encontrar en la bodega local y en los mercados agrícolas. Sus comidas me llevaban de regreso a recuerdos olvidados de mi infancia. Hacía un exquisito puré de malanga, que es el primer alimento sólido que se da a los bebés cubanos. El sabor reconfortante de ese tubérculo me dejó con un recuerdo visceral de mi infancia perdida y me hizo sentir que todavía pertenecía a Cuba y que Cuba todavía me pertenecía.
Mientras fotografiaba a Caro en el pasillo lleno de plantas afuera de su casa, me contó cómo los programas gubernamentales establecidos después de la revolución le dieron la oportunidad de estudiar. Llegó a completar su educación hasta el noveno grado, me dijo, y hubiese querido continuar estudiando para convertirse en maestra de escuela. Pero se vio obligada a dejar a su esposo debido a su amor por la bebida; y debió enfrentarse sola al cuidado de sus tres hijos, por lo que empezó a trabajar como asistente de oficina. Su trabajo, me dijo, era preparar plantillas con información estadística y hacer café para sus compañeros de trabajo.
Caro no culpaba a la revolución por no haberle permitido vivir a la vida que había soñado para sí misma. Fue ella quien se había enamorado del hombre equivocado, explicó, y después, quedó desilusionada con la idea del matrimonio y se regresó a La Habana a vivir con una amiga.
En aquellos años que era peligroso asistir a la iglesia, durante el apogeo ateísta de la revolución en la década de los años 60, Caro me dijo que secretamente bautizó a sus tres hijos. Ella decía que no creía en la Regla de Ocha, la religión popularmente conocida como Santería, una fusión de catolicismo y creencias yoruba traídas por esclavos de África occidental. No obstante, un día la vi hacer una ofrenda de un montón de plátanos verdes a la deidad Changó, pidiendo por la salud de Paquín. Me dijo que su madre había sido espiritista, y Caro solía dejar vasos de agua para los espíritus (una costumbre cubana que incluso mi madre judía trajo consigo a Nueva York). Las creencias de Caro eran una mezcla ecléctica de tradiciones religiosas y promesas a su manera. Poco antes de su muerte, me dijo que iba a dejar crecer su cabello para Paco y que se lo cortaría cuando él regresara a Cuba; luego le daría una trenza a cada una de sus dos nietas: la que vive con ella y la que vive sola.
Cada vez que yo regresaba, Caro preguntaba por mi familia. Recordaba los nombres de todos, incluso los de mis primos lejanos. Más que nada, ella quería saber acerca de mi madre.
“¿Y cómo está Rebeca?”, preguntaba Caro. Luego decía que esperaba que mi madre viniera a verla porque sabía que ella nunca podría ir a Nueva York. Estaba arraigada a la isla, y la idea de viajar tan lejos le parecía inconcebible.
Tras casi una década de mis visitas, Caro perdió la fe en que mi madre regresara. “Yo no creo que tu mamá va a venir a Cuba”, me dijo. En eso, se escabulló a su habitación, como había hecho antes para buscar el álbum lleno de fotografías. Volvió con una bolsa de plástico de su armario.
Caro me pasó la bolsa y me dijo en voz baja: “Dale esto a tu mamá”.
Caro había salvaguardado los recuerdos de nuestra familia, rescatando cosas perdidas de las penumbras del olvido.
Dentro de la bolsa había dos ropones (camisones) hechos de encaje transparente que mi madre había usado en su luna de miel en la playa de Varadero. Estaban hechos de los encajes que mis abuelos maternos vendían en su tienda de encajes en la calle Aguacate, una calle estrecha en La Habana Vieja, la sección más antigua de la ciudad. Mi madre había dejado los ropones en nuestro viejo apartamento cuando nuestra familia huyó con una sola maleta.Caro me pasó la bolsa y me dijo en voz baja: “Dale esto a tu mamá”.
“¿Por qué guardaste estos ropones?”, le pregunté.
Caro dijo que pensaba que a mi madre le gustaría tenerlos. Me explicó: “Los guardé para ella, con la esperanza de que viniera un día y se los entregaría yo misma. Pero como no creo que ella vuelva jamás, te los doy para que se los des a ella”.
Caro había salvaguardado los recuerdos de nuestra familia, rescatando cosas perdidas de las penumbras del olvido. Este recuerdo, sin embargo, fue sorprendentemente íntimo.
Unas semanas más tarde, en una noche cuando estábamos a solas, le di los ropones a mi madre. Lloró al verlos, aún guardaban la figura de su cuerpo de mujer joven. Pero las fuertes emociones que le provocaron fueron tan abrumadoras que mi madre me dijo que me quedara con los ropones, que se los guardara. Y, así, me convertí yo en la guardiana de los recuerdos.
En algún momento, mi madre me confesó que quería ir a Cuba, pero sabía que eso perturbaría a mi padre, que se veía a sí mismo como un exiliado político y afirmaba que nunca regresaría. Para evitar disgustarlo, mi madre decidió viajar indirectamente a Cuba a través de mí, enviándole a Caro una variedad de regalos que compraba con el dinero que ganaba trabajando como secretaria: zapatillas chinas bordadas, zapatos cómodos para caminar, blusas de seda y toallas suaves. Caro siempre estaba agradecida de recibir estos regalos porque simbolizaban el vínculo con mi madre. Pero se me hacía obvio que mientras Caro nos daba a mi madre y a mí regalos invaluables de nuestra historia, nosotras le dábamos cosas que podíamos comprar con dinero.
La vida se hizo más compleja en Cuba a medida que pasaba la década de los años 90 y transcurría la primera década del siglo XXI. El sistema económico se movía lentamente hacia el capitalismo a medida que el gobierno expandía el turismo. Después de la jubilación de Fidel Castro, surgieron más oportunidades para la empresa privada mediante reformas promulgadas por su hermano Raúl Castro, quien gobernó desde 2008 hasta 2018. Pero no todos los cubanos tenían la educación, los medios o las conexiones para trabajar en el turismo y en empresas privadas. También surgió un nuevo racismo, excluyendo a la mayoría de los cubanos negros de aquellos sectores en expansión. Los subsidios gubernamentales se redujeron a casi nada, lo que dificultaba que los ancianos, como Caro, pudieran navegar un sistema que todavía profesaba ser comunista y que ofrecía atención médica gratuita, pero que esperaba que el pueblo comprara los productos esenciales, como aceite de cocina y detergente, en tiendas gubernamentales demasiado caras, que originalmente habían sido destinadas solo para turistas.
Recibir remesas de la familia en Estados Unidos, o en cualquier otro lugar, se volvió crucial para la supervivencia diaria. Los cubanos bromeaban que todos en la isla necesitaban fe, usando la palabra como abreviatura, las letras “f” y “e” de “familia en el exterior”. Aunque Caro tenía a su hijo Paco en Miami, él con costos lograba llegar a fin de quincena con lo que ganaba y no podía ayudar tanto como hubiese querido. Yo me convertí en la confiable “familia en el exterior” de Caro.
Nuestros lazos espirituales nos hicieron mucho bien a las dos. Encontré la conexión con la isla que había anhelado, y ella recibió dinero y regalos adicionales de Estados Unidos que la ayudaron a mantener a su familia a flote. Caro fue la segunda madre que me esperó en la isla, mientras que yo era la segunda hija que iba y venía como una mariposa moviéndose entre dos hogares.
A diferencia del escenario clásico en el que la criada negra era vista como “una más de la familia”, yo era la antigua “niñita blanca” que había crecido y ahora era adoptada para formar parte de una familia negra en Cuba. Este papel vino con obligaciones que estaba totalmente dispuesta a aceptar. Había leído sobre el trabajo emocional de las mujeres afroamericanas que se convirtieron en trabajadoras domésticas en el Sur de Estados Unidos antes del movimiento por los derechos civiles. Las mujeres blancas que empleaban a estas mujeres para cuidar sus hogares y sus hijos anhelaban el afecto de las trabajadoras, incluso cuando les pagaban poco y las hacían trabajar mucho. No quería que mi relación con Caro repitiera esa historia. Las dos nos esforzamos por encontrar una manera de liberar de los estereotipos nuestra “historia imposible de contar”. Sin embargo, estaba claro que yo tenía el privilegio de ir y venir a Cuba, mientras que Caro carecía de los medios para ir a cualquier otro lugar.
En los primeros años de mis visitas, cuando Caro gozaba de plena salud, disfrutaba viajar conmigo a Matanzas, una ciudad costera a menos de dos horas al este de La Habana, y a veces traía a su nieta Amanda. Caro nunca había puesto pie en ese centro de poesía, arte y música, conocido como la “Atenas de Cuba”. Las excursiones dentro de la isla, según supe, son un lujo para la mayoría de los cubanos, tanto como viajar al extranjero. Pero si yo tomaba el autobús, Caro no venía conmigo. Solo si contrataba a un chofer con carro privado, venía ella felizmente. Caro había sufrido en los tiempos difíciles. Conmigo, quería probar las comodidades que nunca había conocido.
Pero Caro no podía estar lejos de casa por mucho tiempo. Solo una vez se quedó conmigo en Matanzas. Dormimos en la misma cama, como lo habíamos hecho cuando yo era niña, y mientras la escuchaba respirar durante toda la noche, me sentí segura. Pero ella sentía el peso de su responsabilidad de cuidar a su familia. Sus hijos y nietos dependían de ella, y Caro hizo todo lo posible por satisfacer la feroz necesidad de su familia por su amor maternal.
A medida que pasaban los años, no pude pasar tanto tiempo con Caro como lo había hecho a principios de los años 90. Al cabo de dos décadas de viajes de ida y vuelta, me había convertido en experta en Cuba y me contrataban para liderar grupos de estadounidenses interesados en aprender sobre la comunidad judía en Cuba y sobre el arte, la literatura y la cultura de la isla. En tres semestres diferentes, llevé a estudiantes a Cuba. Y por lo general estaba ocupada investigando, viajando por la isla, entrevistando a personas, conociendo las diferentes provincias que Caro no tenía los medios para visitar.
Yo estaba echando alas en Cuba y me sentía culpable. Caro lo entendía, pero sabía que ella extrañaba mis visitas más largas a ella y su familia.
Una noche, hace apenas unos años, estaba en su vecindario llevando a un grupo de visitantes estadounidenses a cenar a un restaurante privado a una cuadra de la casa de Caro. Oí que alguien me llamaba por el nombre de mi infancia.
“¡Ruti!”
La nieta de Caro, Amanda, estaba cogiendo fresco en frente de la casa de Caro. Ella me preguntó si iba a pasar para saludar a Caro.
Aún no había tenido un momento libre aparte del grupo, que exigía que estuviera con ellos en cada momento de su viaje.
Le dije a Amanda: “Regresaré otro día”.
De repente me di cuenta de que estaba trazando una línea entre las dos mitades de mi vida en Cuba. Una de mis mitades se movía en la burbuja del autobús con aire acondicionado de Havanatur y llevaba a los estadounidenses a visitar a artistas exitosos en sus galerías, a echar un vistazo por las ventanas de la mansión en la colina que pertenecía a Hemingway, y ver lo impecable que estaban las Plazas coloniales de La Habana Vieja, ahora restauradas. Y estaba la otra mitad, que sabía demasiado bien lo difícil que era la vida cotidiana para los cubanos como Caro, que apenas lograban sobrevivir.
Las contradicciones de ese momento me persiguieron cuando nos sentamos en las dos largas mesas reservadas para el grupo. El restaurante estaba lleno de extranjeros. Nos sirvieron el requerido mojito y enormes porciones de pollo, langosta y pescado. Caro se habría sorprendido de la cantidad de comida y al ver que gran parte se desperdiciaba.
Pero sabía que no era cuestión de llevar a Caro a un restaurante elegante, lo que había hecho varias veces en el pasado. Eso no iba a arreglar las cosas. Esa noche, me quedó muy claro que yo podía ir y venir entre el mundo turístico en Cuba y el mundo de Caro, pero Caro solo tenía su mundo. No era simplemente “una niñita vieja” que regresaba a Cuba para conjurar mi pasado en la isla. Yo era ahora una persona privilegiada en la Cuba de hoy, parte de la nueva élite cultural.
Al final de la semana, finalmente tuve algunas horas libres para ver a Caro. Antes de salir de mi hotel, tomé una manzana bien roja del bufete del desayuno. Las manzanas son difíciles de encontrar en Cuba, y a Caro le encantaban.
“¡Una manzana!”, exclamó Caro cuando se la di. Luego la escondió en el fondo de la bolsa con los otros regalos que le había traído a ella y a su familia. Si dejaba la manzana a la vista, iba a ser devorada por quien la encontrara primero.
Sabía lo que Caro iba a hacer: guardaría esa manzana y la dividiría cuidadosamente a la hora de la cena para que cada miembro de su familia pudiera tener una porción igual de postre. Y si yo hubiese estado allí, ella me habría ofrecido una rebanada también.
Como parte de nuestro ritual de clausura al final de cada visita, Caro me acompañaba al aeropuerto de La Habana para despedirnos, como había hecho cuando salí de Cuba de niña. Seguíamos recreando la escena traumática de mi partida. Cuando con los años Caro se puso demasiado frágil, ya no venía conmigo al aeropuerto, sino que yo me despedía de ella el día antes de irme, siempre prometiendo regresar.
Hace unos meses, mientras tomaba las últimas fotografías de Caro, ella estaba demasiado débil para peinarse. Sabía que el final estaba cerca.
Ya estamos en marzo, no se han cumplido todavía noventa días de su muerte y estoy de regreso en Cuba, visitando a Adriana, la hija de Caro, a su nieta Amanda, su bisnieto Diego, y su nieto Rogelio, quienes siguen viviendo en la casa de Caro. Resulta extraño no encontrar a Caro en la casa. La familia sigue acongojada en su duelo. Adriana se ha adelgazado demasiado, Amanda tiene problemas de salud y Rogelio ha pintado las paredes de la casa de un tono azul oscuro. Diego, de apenas siete años, a cada rato pregunta adónde se ha ido su bisabuela y le dicen que está descansando en la punta de una estrella. “En la punta de una estrella”, me dice, y se le iluminan los ojos, “allí está”, ahí es donde ella está.
La familia de Caro ha perdido a su amada matriarca, y yo he perdido mi ancla a la isla. Pero mis fotografías de Caro seguirán siendo documentos de nuestros esfuerzos por crear un nuevo vínculo, a pesar de nuestras diferencias, a medida que Caro se desvaneció lentamente con una valiente e intensa dignidad. Y sé que los recuerdos que rescató tan cuidadosamente de los escombros del pasado y que me entregó con el corazón abierto, seguirán sirviendo de guía para mis continuos, y siempre cargados, viajes de regreso a mi primer hogar en el mundo.
Traductor: Eduardo Aparicio